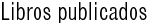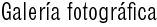A medio camino entre el océano y el desierto, mira hacia ambos lados, sintiendo la soledad más absoluta en medio del vacío. Unos perros rebuscan en la basura amontonada y unas cabras comen los hierbajos que encuentran por las calles, mezclándose con los coches en la carretera de un solo carril semi asfaltado.... ella no deja de pensar en lo que ha terminado por convertirse su vida.
Los girasoles raquíticos florecen milagrosamente bordeando la carretera de aquella especie de arrabal, como si de un milagro de la naturaleza se tratara. Sobreviven, desafiando a la sequedad, igual que el minúsculo oasis de diez o doce palmeras que está entre su casa y el mar. Todos parecen querer huir despavoridos del sofocante calor, y unas cabras buscan algo de sombra al socaire de un camión aparcado.
Zuleima está sentada en la entrada de la casa. Ha aflojado la calima que lleva casi una semana sublevando el desierto y moviendo la arena de un lado para otro. En el horizonte divisa varios barcos pesqueros aproximándose a puerto para descargar las capturas que extraen a mansalva del banco sahariano, una mina en forma de animales marinos de gran riqueza. En uno de los centenares de barcos que esquilman la costa africana se gana el sustento Santiago, a quien hoy Zuleima apenas echa de menos, ni siquiera tiene ganas de que vuelva.
Desde que llegara de Senegal, hace ya casi diez años, no ha parado de trabajar. De hecho vino precisamente a eso. Es la mayor de la familia, y se quedó sin padre. Por ello, se le encomendó la tarea de conseguir dinero, el equivalente a cien euros al mes, para que su madre y hermanos puedan sobrevivir allá en su pueblo. No está tan lejos, apenas a cuatro horas por carretera.
Su trabajo en el mercado, vendiendo frutas y verduras que traía un camión dos veces por semana desde su país, daba para cubrir unas mínimas necesidades y poco más. Por las tardes, se ocupaba en la casa de una familia europea de mantener la vivienda limpia, hacer la comida, lavar y planchar la ropa, y atender a los animales.
Al no tener parientes en Mauritania que cuidaran de ella, lo hacía una mujer conocida y de confianza, que habían definido como su “protectora”. Cualquier hombre que deseara tener una relación con Zuleima debería hablar con ella previamente.
Ya habían pasado siete años, desde que en mercado fuera abordada por aquel español. Le dijo que era hermosa, muy hermosa, que deseaba salir con ella e invitarla a cenar. Lógicamente, eso no era posible con una mujer musulmana sin antes hablar con la familia y darle seriedad al compromiso. Así que Santiago pasó por el trámite de aceptar el matrimonio por el rito musulmán, con el visto bueno de su “protectora”. Para aquella ceremonia, no necesitaron papeles, ni acuerdos por escrito. Un “marabú” se encargó de oficiar el acto. Estaba autorizado para ello, así como para curar males de ojo y enfermedades varias.
Entonces ella tenía veinticinco años recién cumplidos -ahora ronda los treinta y dos-. Se enamoró perdidamente de aquel locuaz hombre maduro, hasta el punto de dejar su trabajo doméstico y el del mercado, para irse con él a su casa a servirle, a ser su esposa -al menos eso era lo que ella esperaba-.
Santiago eludió decir que tenía mujer e hijos en España. Olvidó ese pequeño detalle, aunque salía fuera de la casa cuando tenía llamadas de su país, y hasta se ponía un poco nervioso en más de una ocasión. En esos momentos ella evitaba hacerle preguntas, pese no las tenía todas consigo. Pero en su cultura no estaba cuestionar a su marido o interrogarle. Debía tener confianza plena en él y ser obediente, eso se entiende por “respeto”. Al mismo nivel que no mostrar las piernas o el pelo en la calle.
Ahora que lo piensa mejor se pregunta si él alguna vez la quiso, o si, por el contrario, ha sido un simple “desahogo”. Estaba solo, trabajaba duro y viajaba a España dos veces al año: en verano y por Navidad. En ese intervalo de tiempo, ella era su “dolly” africana: una mujer joven, esbelta, hermosa e inteligente que, además del francés y español, habla wolof, hazania y algunos otros dialectos de la zona. Así mismo, es muy limpia, excelente ama de casa, buena cocinera y virgen. Su himen estaba intacto como garantía de que nunca jamás había cohabitado con otro hombre.
Santiago se negó rotundamente a que usara anticonceptivos, así que ella esperaba que, más tarde o más temprano, llegarían los hijos. Pero inexplicablemente, se puso como una fiera desbocada el día en que le anunció que estaba embarazada. Se le desataron las dudas por más que ella estuviera bien controlada, pues se había vasectomizado años atrás, aunque era un secreto bien guardado. Que hubiera un fallo, era posible, pero no contaba con que fuera precisamente a él a quien le tocara.
Zuleima revivía con extremo dolor el momento en el que él se empeñó en que abortara, al precio que fuera, a lo cual ella se negó en rotundo, haciéndole frente por primera vez. Hasta el extremo de que la niña, ese ser que ya latía en su vientre, pasó por un riesgo verdadero: recibió patadas y golpes, hasta sangrar. Tanto, que ella temió seriamente por la vida de su bebé.
En este atardecer caluroso, mientras su niña, Sahara, medio adormecida reposa su cabecita en su seno, recuerda aquellos días, en los que estuvo a punto de volver a Senegal con su familia, pero no fue capaz de abandonarle. En buena parte, porque estando embarazada y repudiada por su marido no tendría medios para ganarse la vida y poder alimentar a su niña. Estaba muy conmocionada y aceptó el tácito rechazo, que duró los meses que habrían de transcurrir hasta el nacimiento de Sahara.
Al primer vistazo que pudo echarle, comprobó estupefacto que su niña era blanca, blanquita… casi como si fuera gallega. Sin duda, esa niña era suya, y hasta se le parecía, aunque su madre fuera negra, de una belleza exuberante, con un hermoso cuerpo joven y lleno de vida, pero negra como el betún.
Santiago se calmó con la evidencia de la piel de la niña. Poco a poco se fue acercando a ambas. Incluso hizo un alarde de valentía y la anotó en el consulado español como hija suya. Para entonces ya era público y notorio lo de su familia en Galicia y hasta el hecho de que debía de tener nietos.
Que Sahara no fuera negrita, fue un alivio para todos. En un alarde de desesperación, Zuleima se había llenado de ungüentos y emplastos para conseguir una piel clara. Lo único que ha quedado de todo eso son unas horribles manchas albinas, a modo de lunares que se extienden por toda su dañada epidermis como un mapa tenebroso y que durarán para siempre. Sus manos parecen estar quemadas con ácido.
En la foto de familia Zuelima, vestida a la europea con peluca de melena lacia, maquillada y muy pintada, se podría decir que es una especie de “top model” a dos o tres kilos de distancia de las frágiles muchachas de las pasarelas. El marido a su lado parece orgulloso, sosteniendo a la niña entre sus brazos, con cara de no haber roto jamás un plato. Incluso parece buena gente y un hombre pacífico, nadie se lo imaginaría resolviendo con su mujer sus diferencias a bofetadas.
Su relación, últimamente, se había resumido a monosílabos. Una especie de gruñido que él emitía reclamando sus servicios de amante o criada. Navegaba por quince días o más y pasaba una semana con su familia africana. Durante el tiempo que estaba fuera controlaba los movimientos de Zuleima desde la emisora del barco, con un terminal que había hecho colocar en su casa. Se indignaba si en el momento en el que llamaba no estaba presta para responder y eso lo arreglaba a la vuelta.
Tras estar quince días en altamar, Santiago vuelve que no hay quien lo aguante. Se viste con un “darra”, y cuan largo es, se tira en pelota picada encima de una colchoneta a ver la tele. Le importa poco que la niña ande jugando por la casa, él se tira, y allá que le parece gruñe:
-Zuleima: follar, follar- como si fuera estúpida o hubiera olvidado el idioma en el que se comunican.
Hasta el pasado mes, en que volvió especialmente alterado y le espetó en la cara sin ningún miramiento:
-Búscate un marido para el futuro, yo en cinco años me jubilo y ya no volveré.
Omite decirle que, en los últimos tiempos, frecuenta a una antigua amiga con la que también mantiene relaciones sexuales, a cambio de una parte de la paga que regatea a Zuleima y que se escapa del control contable de su mujer gallega, “la oficial”.
Así que desde entonces, ella se siente poco más que un perro al que dejan tirado sin más… Justo pensaba en ello en esta noche calma en que se siente entre el desierto, el mar y sus miedos. Y solo le da por llorar. No encuentra consuelo a su llanto. Se siente estafada y dolida. Sus esfuerzos por ser la perfecta mujer del europeo parece que no han servido de gran cosa. Esperaba que al menos en esto fuera honesto, que terminarían sus días juntos, con sus más o sus menos. Sabe que él es quien manda, pero confiaba en sus dotes persuasivas para conseguir algunas cosas para ella y la niña.
Los girasoles raquíticos florecen milagrosamente bordeando la carretera de aquella especie de arrabal, como si de un milagro de la naturaleza se tratara. Sobreviven, desafiando a la sequedad, igual que el minúsculo oasis de diez o doce palmeras que está entre su casa y el mar. Todos parecen querer huir despavoridos del sofocante calor, y unas cabras buscan algo de sombra al socaire de un camión aparcado.
Zuleima está sentada en la entrada de la casa. Ha aflojado la calima que lleva casi una semana sublevando el desierto y moviendo la arena de un lado para otro. En el horizonte divisa varios barcos pesqueros aproximándose a puerto para descargar las capturas que extraen a mansalva del banco sahariano, una mina en forma de animales marinos de gran riqueza. En uno de los centenares de barcos que esquilman la costa africana se gana el sustento Santiago, a quien hoy Zuleima apenas echa de menos, ni siquiera tiene ganas de que vuelva.
Desde que llegara de Senegal, hace ya casi diez años, no ha parado de trabajar. De hecho vino precisamente a eso. Es la mayor de la familia, y se quedó sin padre. Por ello, se le encomendó la tarea de conseguir dinero, el equivalente a cien euros al mes, para que su madre y hermanos puedan sobrevivir allá en su pueblo. No está tan lejos, apenas a cuatro horas por carretera.
Su trabajo en el mercado, vendiendo frutas y verduras que traía un camión dos veces por semana desde su país, daba para cubrir unas mínimas necesidades y poco más. Por las tardes, se ocupaba en la casa de una familia europea de mantener la vivienda limpia, hacer la comida, lavar y planchar la ropa, y atender a los animales.
Al no tener parientes en Mauritania que cuidaran de ella, lo hacía una mujer conocida y de confianza, que habían definido como su “protectora”. Cualquier hombre que deseara tener una relación con Zuleima debería hablar con ella previamente.
Ya habían pasado siete años, desde que en mercado fuera abordada por aquel español. Le dijo que era hermosa, muy hermosa, que deseaba salir con ella e invitarla a cenar. Lógicamente, eso no era posible con una mujer musulmana sin antes hablar con la familia y darle seriedad al compromiso. Así que Santiago pasó por el trámite de aceptar el matrimonio por el rito musulmán, con el visto bueno de su “protectora”. Para aquella ceremonia, no necesitaron papeles, ni acuerdos por escrito. Un “marabú” se encargó de oficiar el acto. Estaba autorizado para ello, así como para curar males de ojo y enfermedades varias.
Entonces ella tenía veinticinco años recién cumplidos -ahora ronda los treinta y dos-. Se enamoró perdidamente de aquel locuaz hombre maduro, hasta el punto de dejar su trabajo doméstico y el del mercado, para irse con él a su casa a servirle, a ser su esposa -al menos eso era lo que ella esperaba-.
Santiago eludió decir que tenía mujer e hijos en España. Olvidó ese pequeño detalle, aunque salía fuera de la casa cuando tenía llamadas de su país, y hasta se ponía un poco nervioso en más de una ocasión. En esos momentos ella evitaba hacerle preguntas, pese no las tenía todas consigo. Pero en su cultura no estaba cuestionar a su marido o interrogarle. Debía tener confianza plena en él y ser obediente, eso se entiende por “respeto”. Al mismo nivel que no mostrar las piernas o el pelo en la calle.
Ahora que lo piensa mejor se pregunta si él alguna vez la quiso, o si, por el contrario, ha sido un simple “desahogo”. Estaba solo, trabajaba duro y viajaba a España dos veces al año: en verano y por Navidad. En ese intervalo de tiempo, ella era su “dolly” africana: una mujer joven, esbelta, hermosa e inteligente que, además del francés y español, habla wolof, hazania y algunos otros dialectos de la zona. Así mismo, es muy limpia, excelente ama de casa, buena cocinera y virgen. Su himen estaba intacto como garantía de que nunca jamás había cohabitado con otro hombre.
Santiago se negó rotundamente a que usara anticonceptivos, así que ella esperaba que, más tarde o más temprano, llegarían los hijos. Pero inexplicablemente, se puso como una fiera desbocada el día en que le anunció que estaba embarazada. Se le desataron las dudas por más que ella estuviera bien controlada, pues se había vasectomizado años atrás, aunque era un secreto bien guardado. Que hubiera un fallo, era posible, pero no contaba con que fuera precisamente a él a quien le tocara.
Zuleima revivía con extremo dolor el momento en el que él se empeñó en que abortara, al precio que fuera, a lo cual ella se negó en rotundo, haciéndole frente por primera vez. Hasta el extremo de que la niña, ese ser que ya latía en su vientre, pasó por un riesgo verdadero: recibió patadas y golpes, hasta sangrar. Tanto, que ella temió seriamente por la vida de su bebé.
En este atardecer caluroso, mientras su niña, Sahara, medio adormecida reposa su cabecita en su seno, recuerda aquellos días, en los que estuvo a punto de volver a Senegal con su familia, pero no fue capaz de abandonarle. En buena parte, porque estando embarazada y repudiada por su marido no tendría medios para ganarse la vida y poder alimentar a su niña. Estaba muy conmocionada y aceptó el tácito rechazo, que duró los meses que habrían de transcurrir hasta el nacimiento de Sahara.
Al primer vistazo que pudo echarle, comprobó estupefacto que su niña era blanca, blanquita… casi como si fuera gallega. Sin duda, esa niña era suya, y hasta se le parecía, aunque su madre fuera negra, de una belleza exuberante, con un hermoso cuerpo joven y lleno de vida, pero negra como el betún.
Santiago se calmó con la evidencia de la piel de la niña. Poco a poco se fue acercando a ambas. Incluso hizo un alarde de valentía y la anotó en el consulado español como hija suya. Para entonces ya era público y notorio lo de su familia en Galicia y hasta el hecho de que debía de tener nietos.
Que Sahara no fuera negrita, fue un alivio para todos. En un alarde de desesperación, Zuleima se había llenado de ungüentos y emplastos para conseguir una piel clara. Lo único que ha quedado de todo eso son unas horribles manchas albinas, a modo de lunares que se extienden por toda su dañada epidermis como un mapa tenebroso y que durarán para siempre. Sus manos parecen estar quemadas con ácido.
En la foto de familia Zuelima, vestida a la europea con peluca de melena lacia, maquillada y muy pintada, se podría decir que es una especie de “top model” a dos o tres kilos de distancia de las frágiles muchachas de las pasarelas. El marido a su lado parece orgulloso, sosteniendo a la niña entre sus brazos, con cara de no haber roto jamás un plato. Incluso parece buena gente y un hombre pacífico, nadie se lo imaginaría resolviendo con su mujer sus diferencias a bofetadas.
Su relación, últimamente, se había resumido a monosílabos. Una especie de gruñido que él emitía reclamando sus servicios de amante o criada. Navegaba por quince días o más y pasaba una semana con su familia africana. Durante el tiempo que estaba fuera controlaba los movimientos de Zuleima desde la emisora del barco, con un terminal que había hecho colocar en su casa. Se indignaba si en el momento en el que llamaba no estaba presta para responder y eso lo arreglaba a la vuelta.
Tras estar quince días en altamar, Santiago vuelve que no hay quien lo aguante. Se viste con un “darra”, y cuan largo es, se tira en pelota picada encima de una colchoneta a ver la tele. Le importa poco que la niña ande jugando por la casa, él se tira, y allá que le parece gruñe:
-Zuleima: follar, follar- como si fuera estúpida o hubiera olvidado el idioma en el que se comunican.
Hasta el pasado mes, en que volvió especialmente alterado y le espetó en la cara sin ningún miramiento:
-Búscate un marido para el futuro, yo en cinco años me jubilo y ya no volveré.
Omite decirle que, en los últimos tiempos, frecuenta a una antigua amiga con la que también mantiene relaciones sexuales, a cambio de una parte de la paga que regatea a Zuleima y que se escapa del control contable de su mujer gallega, “la oficial”.
Así que desde entonces, ella se siente poco más que un perro al que dejan tirado sin más… Justo pensaba en ello en esta noche calma en que se siente entre el desierto, el mar y sus miedos. Y solo le da por llorar. No encuentra consuelo a su llanto. Se siente estafada y dolida. Sus esfuerzos por ser la perfecta mujer del europeo parece que no han servido de gran cosa. Esperaba que al menos en esto fuera honesto, que terminarían sus días juntos, con sus más o sus menos. Sabe que él es quien manda, pero confiaba en sus dotes persuasivas para conseguir algunas cosas para ella y la niña.
-¿Y por qué lloras tanto mamita? –le pregunta Sahara al tiempo que la abraza.
-No es nada, mi niña… es que me ha entrado algo de tierra en los ojos. No pasa nada…
-No mamita, no es eso. Tú siempre lloras y yo quiero saber qué te pasa.
Zuleima duda entre decirle a la niña lo que realmente ocurre. No sabe si debe prevenirla del posible futuro que le espera. Pero es tan pequeña, la siente tan frágil, que no se atreve a contarle la parte dolorosa de la verdad acerca de su padre. Él aunque no es moro, no permite que Sahara vaya a la escuela pues entiende que una chica no merece esa inversión. Es celoso a más no poder, lo cual no justifica su amenaza de futuro abandono. Quizá es una manera más de pretender someterla, le dicen sus amigas europeas.
Ella quiere una vida mejor para Sahara. Que estudie, que elija al hombre de su vida y que sea independiente. No desea que viva escondiendo su cuerpo bajo un “malfha” para no resultar provocadora. Ni quiere que se someta cuando al tipo que trae a casa el dinero la trate como si fuera su muñeca hinchable. Tampoco que se avergüence de su cuerpo y que lo esconda, como si ser hermosa fuera un delito.
Así que ha urdido un plan. En eso piensa esta noche, mientras la niña le pregunta por qué llora. Quizá sin haberse dado cuenta, ya no sabe vivir sin Santiago. Le ha querido mucho, y posiblemente aún le quiera. Pero no puede tolerar tanta humillación. No va a seguir escatimando centavos de la compra, para enviar algo a sus hermanos, ni siquiera va a sentir que ha hecho algo mal cuando el tirano la llama por la radio y ella, dormida de cansancio, no le escucha y no responde.
A la mierda Santiago y su prole gallega, y sobre todo, a su mujer gallega que lo pone firme a golpe de teléfono. Maneja su dinero y, de vez en cuando, le dice que si es verdad que vive con una mora, a lo que él, muy ofendido, responde que es mentira, mentira podrida, que se ha matado a pajas desde que tiene que soportar la distancia para mantener a la familia y darles esa vida de confort. A base de agudizar el oído, Zuleima ha aprendido hasta gallego.
Cuando ella vino a Noadhibou era simplemente para trabajar diez o doce horas cada día y así poder mantener a su familia. Y no le tiene miedo al trabajo, para nada. En su plan está previsto abandonar a Santiago, ya que es él quien ha le dicho que se busque un marido. Le dejará, pero no dentro de seis años sino ahora.
Cuando llegue el próximo verano y él viaje a ver su familia, quedará a buen recaudo en Canarias con Sahara, esperando su vuelta. Al menos así ha sido siempre. Pero esta vez, cuando venga a por ellas, no regresará con él. Trabajará en las islas y cuidará de su hija. La enviará a la escuela y será una mujer libre. Ambas lo serán.
Cada noche mira el cielo y se imagina que en alguna de esas estrellas está su padre, bendiciéndola. Le pide ayuda, sabe que lo que le espera no es precisamente un camino de rosas. Todo se puede ir por la borda si sus proyectos fueran desvelados.
Como si tuviera un sexto sentido, hace unos días, al despertar de su siesta, Santiago la miró seriamente y le dijo que tuvo un sueño en el que presintió que ella y su hija le abandonaban. Zuleima lo mira consternada, se pregunta si es que ahora hablan las paredes, porque este plan de salvación es un secreto bien guardado. Lo niega, por supuesto. En su pensamiento empieza a funcionar el cómputo de la cuenta atrás de las veces, contadas veces, que le quedan para estar disponible cuando un tipo como él le diga “follar”.
Sigue sentada, sigue llorando, incluso en un instante escucha la radio y no le hace ni caso. Sahara se ha dormido en su regazo. Ahora sabe que será fuerte, no por sí misma, es por la niña. Esa niña blanquita que siempre le va a recordar a Santiago. La noche cae, densa…. Ella ha decidido no ser jamás su esclava, ni su fulana, ni su muñequita negra.
-No es nada, mi niña… es que me ha entrado algo de tierra en los ojos. No pasa nada…
-No mamita, no es eso. Tú siempre lloras y yo quiero saber qué te pasa.
Zuleima duda entre decirle a la niña lo que realmente ocurre. No sabe si debe prevenirla del posible futuro que le espera. Pero es tan pequeña, la siente tan frágil, que no se atreve a contarle la parte dolorosa de la verdad acerca de su padre. Él aunque no es moro, no permite que Sahara vaya a la escuela pues entiende que una chica no merece esa inversión. Es celoso a más no poder, lo cual no justifica su amenaza de futuro abandono. Quizá es una manera más de pretender someterla, le dicen sus amigas europeas.
Ella quiere una vida mejor para Sahara. Que estudie, que elija al hombre de su vida y que sea independiente. No desea que viva escondiendo su cuerpo bajo un “malfha” para no resultar provocadora. Ni quiere que se someta cuando al tipo que trae a casa el dinero la trate como si fuera su muñeca hinchable. Tampoco que se avergüence de su cuerpo y que lo esconda, como si ser hermosa fuera un delito.
Así que ha urdido un plan. En eso piensa esta noche, mientras la niña le pregunta por qué llora. Quizá sin haberse dado cuenta, ya no sabe vivir sin Santiago. Le ha querido mucho, y posiblemente aún le quiera. Pero no puede tolerar tanta humillación. No va a seguir escatimando centavos de la compra, para enviar algo a sus hermanos, ni siquiera va a sentir que ha hecho algo mal cuando el tirano la llama por la radio y ella, dormida de cansancio, no le escucha y no responde.
A la mierda Santiago y su prole gallega, y sobre todo, a su mujer gallega que lo pone firme a golpe de teléfono. Maneja su dinero y, de vez en cuando, le dice que si es verdad que vive con una mora, a lo que él, muy ofendido, responde que es mentira, mentira podrida, que se ha matado a pajas desde que tiene que soportar la distancia para mantener a la familia y darles esa vida de confort. A base de agudizar el oído, Zuleima ha aprendido hasta gallego.
Cuando ella vino a Noadhibou era simplemente para trabajar diez o doce horas cada día y así poder mantener a su familia. Y no le tiene miedo al trabajo, para nada. En su plan está previsto abandonar a Santiago, ya que es él quien ha le dicho que se busque un marido. Le dejará, pero no dentro de seis años sino ahora.
Cuando llegue el próximo verano y él viaje a ver su familia, quedará a buen recaudo en Canarias con Sahara, esperando su vuelta. Al menos así ha sido siempre. Pero esta vez, cuando venga a por ellas, no regresará con él. Trabajará en las islas y cuidará de su hija. La enviará a la escuela y será una mujer libre. Ambas lo serán.
Cada noche mira el cielo y se imagina que en alguna de esas estrellas está su padre, bendiciéndola. Le pide ayuda, sabe que lo que le espera no es precisamente un camino de rosas. Todo se puede ir por la borda si sus proyectos fueran desvelados.
Como si tuviera un sexto sentido, hace unos días, al despertar de su siesta, Santiago la miró seriamente y le dijo que tuvo un sueño en el que presintió que ella y su hija le abandonaban. Zuleima lo mira consternada, se pregunta si es que ahora hablan las paredes, porque este plan de salvación es un secreto bien guardado. Lo niega, por supuesto. En su pensamiento empieza a funcionar el cómputo de la cuenta atrás de las veces, contadas veces, que le quedan para estar disponible cuando un tipo como él le diga “follar”.
Sigue sentada, sigue llorando, incluso en un instante escucha la radio y no le hace ni caso. Sahara se ha dormido en su regazo. Ahora sabe que será fuerte, no por sí misma, es por la niña. Esa niña blanquita que siempre le va a recordar a Santiago. La noche cae, densa…. Ella ha decidido no ser jamás su esclava, ni su fulana, ni su muñequita negra.