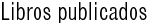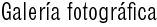Nos han robado la dignidad, nos han expulsado de nuestras vidas, se
han quedado con nuestras pertenencias y hasta han insistido en que nuestros
hijos son de una casta diferente de la de los suyos, y les han puesto a comer
lo que ellos no quieren, a pasar necesidades y privaciones. Hasta pretenden
poner alambres en su futuro legislando en su contra una malvada ley que no es
de educación ni mucho menos.
Se introducen cada noche en nuestra cama y nos roban el sueño, nos
matan la tranquilidad, nos impiden mantener a flote la salud mental.
Un estado de crispación generalizada se percibe nada más salir a la
calle. A la mínima recibimos bocinazos o gritos exaltados de quienes ya no
pueden con tanta presión. Las amistades consolidadas no están libres de estos
desencuentros cada vez más cotidianos.
Los niños repiten lo que ven y les da por girarse hacia el compañero y
empujarle. No hay más que estar media hora en el patio de recreo para percibir
que algo ha cambiado, todo se resuelve a puñetazos tirando por la borda tantos
desvelos y cuidados. Hasta el juego termina siendo una pelea.
Esta sofisticada batalla sin tanques es la que pensé que no me tocaría
vivir. Nunca entendí la necesidad de los mayores de guardar cosas y dinero para
un posible futuro incierto. Ellos sabían lo que era la guerra y trataban de
protegerse en todo momento. Solo que el enemigo esta vez nos salió por otro
lado.
Aquella famosa bomba de neutrones, que tanto nos asustaba porque
dejaba intactos los edificios y eliminaba todo lo que tuviera vida, debió ser
una maniobra de distracción o bien un adelanto de lo que estaba por venir.
Quieren acabar con nuestra humanidad. Se termina recurriendo a la
policía para resolver conflictos entre vecinos o entre niños, lo cual nos es
más que un indicio de nuestra impotencia mediadora.
Nos reprochamos, una y otra vez, la pasividad que nos mantiene
anclados e inmóviles, cuando pareciera que deberíamos salir en son de guerra a
tirar abajo algunas trincheras, al tiempo que vivimos asustados a ver qué es lo
siguiente que nos van a robar.
El enemigo ha cambiado de estrategia y ya no le hace falta nuestra
sangre ni la de nuestros hijos. Ahora está empeñando en robarnos nuestras
almas, que es realmente lo que ellos no tienen.
Mientras nos enfrentemos entre nosotros no hace falta nueva carne de
cañón. La victoria está servida para el enemigo, insistiendo desde su muralla
en que no nos debemos fiar unos de otros, llevándonos a pelear por las migajas,
rompiendo toda posibilidad de encuentro y de alianzas, consolidando la idea de
que somos seres individuales y que estamos solos ante el adversario que puede
ser cualquiera.
Por tanto, no vale lo de siempre para parar esta guerra
malévola.
Ha llegado el momento de repartir abrazos gratis, de apelar a nuestra
humanidad, de no claudicar tirándonos de una azotea o entrando en una profunda
depresión. No sirve de nada enfadarnos con el que se salta el semáforo y no nos
deja adelantar, frente a tanto atropellador de nuestra humana dignidad.
Es la hora de llevar la creatividad al poder, esa que nos quieren
destrozar.
Regalar abrazos y sonrisas es la única arma que nos salvará de la
nueva Hiroshima que va directa a nuestras almas. Rescatar la humanidad que
siempre nos acompaña ya que somos naturalmente buenos, cooperativos,
solidarios, cercanos, amorosos, generosos y optimistas. Esa es nuestra
verdadera naturaleza y la que nos permitirá hacerle frente a esta guerra que
pretende aniquilar nuestra esencia.
Fotografía: Kristhóval Tacoronte.